Cimentar un nombre propio en esto de las letras a golpe de poesía y realismo sucio ha acarreado que, por consiguiente, la posterior obra de Constantino Molina se vea marcada inevitablemente por los vicios y virtudes de dicha herencia. Así lo comprobamos en “El canto de la perdiz roja en interior” (21) y ahora, en formato más largo, en “Niño Parabólico” (25), donde el autor albaceteño disfraza una vez más el género narrativo con los desvíos propios de un vademécum lírico y absorto.
De “Las ramas del azar” (14), “Silbando un eco extraño” (16) o “Cingla” (20) –su altamente recomendable trilogía poética- hay mucho en estas nuevas páginas también, pues Molina ha logrado que su faceta de trovador mirón sea ya completamente indisoluble a la de su rutina de tinta y prisma. Sin llegar a soltar del todo ese hilo, la primera novela formal que nos ofrece el manchego termina aproximándose en contenido y continente a una bitácora rigurosamente digresiva, escrita desde la contemplación y el disparate, donde una anécdota surrealista y ficticia supone la génesis del relato.
Un episodio fundacional, que actúa aquí como eje metafórico dando nombre a la criatura, y que nos remite con deliciosa extrañeza a los años noventa, al furor de las teles por cable y a la siempre imprevisible y cándida imaginación infantil. Luego, y con el don mediante de convertir lo doméstico en material de asombro y prestar oídos a la respiración de las cosas pequeñas, este sobrevenido madrileñófilo se irá por los cerros de Úbeda, o mejor dicho, por los intersticios del barrio de Argüelles, su escenario de adopción y espacio propicio para la quimera exegética.
Desde una meticulosa disertación sobre por qué el Pandorino supera al Bollicao hasta un encuentro imposible con Manuel Aleixandre, pasando por sus escarceos lingües con su compañera nórdica (“came, come, cum”), la búsqueda del brandy perfecto, su anhelo de ver un atardecer como está mandado o esa exhaustiva exposición de la morfología de su reloj Cartier Santos y de la obra y gracia de Michel de Montaigne. Diametralmente disímiles, estos son solo algunos de los ejemplos con los que Molina demuestra no escatimar en recursos léxicos a la hora de desplegar lo mejor de su absurdo y en dorar la píldora, invirtiendo el sentido de la razón y mezclando lo liminal con lo castizo, lo culto con la frase dicha al vuelo. Maravillosas frivolidades, todas ellas, que nos traerán a la cabeza y sin remedio la alcurnia juguetona de un Gómez de la Serna o el sarcasmo cáustico de un Larra; exportados, eso sí, a un presente de atavismo, clausura y hábito.
Estamos, muy probablemente, cansados de ver cómo se elevan al Oso y al Madroño a la categoría de inspiración versada, puestos recurrentemente en deferencia y con mayor o menor acierto por artistas de todas las disciplinas posibles. Pero en su reciente obra, Molina se desquita de la fácil etiqueta de flâneur narcisista y consentido brindándonos un texto que no busca enmarcar Madrid como un decorado aspiracional, ni inscribir el nombre de su responsable en ninguna genealogía cool. En su defecto, Molina recurre a lo cabalístico y poliédrico para enunciar un extenso pasaje de pausa franciscana y hondura casi metafísica, celebrando la praxis de la observación azarosa y el hallazgo de un lugar propio, sin premura ni postín. Si existe una verdadera diferencia entre escribir “sobre Madrid” y escribir “desde Madrid”, desde luego el autor la ha encontrado en “Niño Parabólico” y nos la regala con riesgo y gozo.ç
a href="https://www.mondosonoro.com/entra-en-club-mondo/">
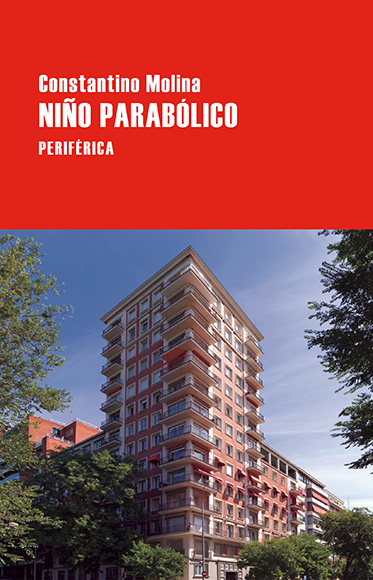
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.